Hoy les traigo una recopilación de textos breves de Franz Kafka
Espero que también disfruten del desasosiego
ANTE LA LEY
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.
La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:
-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.
El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.
Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:
-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.
-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.
-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
EL ESCUDO DE LA CIUDAD
En un principio no faltó la organización en las disposiciones para construir la Torre de Babel; de hecho, quizás el orden era excesivo. Se pensó demasiado en guías, intérpretes, alojamientos para obreros y vías de comunicación, como si se dispusiera de siglos. En esos tiempos, la opinión general era que no se podía construir con demasiada lentitud; un poco más y hubieran abandonado todo, y hasta desistido de echar los cimientos. La gente razonaba de esta manera: lo esencial de la empresa es el pensamiento de construir una torre que llegue al cielo. Lo demás es del todo secundario. Ese pensamiento, una vez comprendida su grandeza, es inolvidable: mientras haya hombres en la tierra, existirá también el fuerte deseo de terminar la torre. Por consiguiente no debe preocuparnos el futuro. Al contrario: el saber de los hombres adelanta, la arquitectura ha progresado y seguirá progresando; de aquí a cien años el trabajo para el que precisamos un año se hará tal vez en pocos meses, y más resistente, mejor. Entonces, ¿a qué agotarnos ahora? Eso tendría sentido si cupiera la esperanza de que la torre quedará terminada en el espacio de una generación. Esa esperanza era imposible. Lo más creíble era que la nueva generación, con sus conocimientos superiores, condenara el trabajo de la generación anterior y demoliera todo lo adelantado, para recomenzar. Tales pensamientos paralizaron las energías, y se pensó menos en construir la torre que en construir una ciudad para los obreros. Cada nacionalidad quería el mejor barrio, y esto dio lugar a disputas que culminaban en peleas sangrientas. Esas peleas no tenían fin; algunos dirigentes opinaban que demoraría muchísimo la construcción de la torre y otros que más valía aguardar que se restableciera la paz. Pero no sólo en pelear pasaban el tiempo; en las treguas se dedicaban a embellecer la ciudad, lo que provocaba nuevas envidias y nuevas peleas. Así pasó la era de la primera generación, pero ninguna de las siguientes fue distinta; sólo aumentó la destreza técnica y con ella el ansia guerrera. Aunque la segunda o tercera generación reconoció la insensatez de una torre que llegara hasta el cielo, ya estaban demasiado comprometidos para abandonar los trabajos y la ciudad.
El vaticinio de que cinco golpes sucesivos de un puño gigantesco aniquilarán la ciudad, está presente en todas las leyendas y cantos de esa ciudad. Por esa razón el escudo de armas de la ciudad incluye un puño.
EL HÍBRIDO
Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.
Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.
Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera.
No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino.
En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.
A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a cualquiera- yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.
Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor.
Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.
EL PASEO REPENTINO
Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura.
Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va.
EL SILENCIO DE LAS SIRENAS
Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba:
Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente.
Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas.
En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción.
Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas.
Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises.
Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó.
La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.
EL VIEJO MANUSCRITO
Podría decirse que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Hasta el momento no nos hemos ocupado de ellos sino de nuestros deberes cotidianos; pero algunos acontecimientos recientes nos inquietan.
Soy zapatero remendón; mi negocio da a la plaza del palacio imperial. Al amanecer, apenas abro mis ventanas, ya veo soldados armados, apostados en todas las bocacalles que dan a la plaza. Pero no son soldados nuestros; son, evidentemente, nómades del Norte. De algún modo que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, que, sin embargo, está bastante lejos de las fronteras. De todas maneras, allí están; su número parece aumentar cada día.
Como es su costumbre, acampan al aire libre y rechazan las casas. Se entretienen en afilar las espadas, en aguzar las flechas, en realizar ejercicios ecuestres. Han convertido esta plaza tranquila y siempre pulcra en una verdadera pocilga. Muchas veces intentamos salir de nuestros negocios y hacer una recorrida para limpiar por lo menos la basura más gruesa; pero esas salidas se tornan cada vez más escasas, porque es un trabajo inútil y corremos, además, el riesgo de hacernos aplastar por sus caballos salvajes o de que nos hieran con sus látigos.
Es imposible hablar con los nómades. No conocen nuestro idioma y casi no tienen idioma propio. Entre ellos se entienden como se entienden los grajos. Todo el tiempo se escucha ese graznar de grajos. Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan incomprensibles como carentes de interés. Por lo mismo, ni siquiera intentan comprender nuestro lenguaje de señas. Uno puede dislocarse la mandíbula y las muñecas de tanto hacer ademanes; no entienden nada y nunca entenderán. Con frecuencia hacen muecas; en esas ocasiones ponen los ojos en blanco y les sale espuma por la boca, pero con eso nada quieren decir ni tampoco causan terror alguno; lo hacen por costumbre. Si necesitan algo, lo roban. No puede afirmarse que utilicen la violencia. Simplemente se apoderan de las cosas; uno se hace a un lado y se las cede.
También de mi tienda se han llevado excelentes mercancías. Pero no puedo quejarme cuando veo, por ejemplo, lo que ocurre con el carnicero. Apenas llega su mercadería, los nómades se la llevan y la comen de inmediato. También sus caballos devoran carne; a menudo se ve a un jinete junto a su caballo comiendo del mismo trozo de carne, cada cual de una punta. El carnicero es miedoso y no se atreve a suspender los pedidos de carne. Pero nosotros comprendemos su situación y hacemos colectas para mantenerlo. Si los nómades se encontraran sin carne, nadie sabe lo que se les ocurriría hacer; por otra parte, quien sabe lo que se les ocurriría hacer comiendo carne todos los días.
Hace poco, el carnicero pensó que podría ahorrarse, al menos, el trabajo de descuartizar, y una mañana trajo un buey vivo. Pero no se atreverá a hacerlo nuevamente. Yo me pasé toda una hora echado en el suelo, en el fondo de mi tienda, tapado con toda mi ropa, mantas y almohadas, para no oír los mugidos de ese buey, mientras los nómades se abalanzaban desde todos lados sobre él y le arrancaban con los dientes trozos de carne viva. No me atreví a salir hasta mucho después de que el ruido cesara; como ebrios en torno de un tonel de vino, estaban tendidos por el agotamiento, alrededor de los restos del buey.
Precisamente en esa ocasión me pareció ver al emperador en persona asomado por una de las ventanas del palacio; casi nunca sale a las habitaciones exteriores y vive siempre en el jardín más interior, pero esa vez lo vi, o por lo menos me pareció verlo, ante una de las ventanas, contemplando cabizbajo lo que ocurría frente a su palacio.
-¿En qué terminará esto? -nos preguntamos todos-. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha traído a los nómadas, pero no sabe cómo hacer para repelerlos. El portal permanece cerrado; los guardias, que antes solían entrar y salir marchando festivamente, ahora están siempre encerrados detrás de las rejas de las ventanas. La salvación de la patria sólo depende de nosotros, artesanos y comerciantes; pero no estamos preparados para semejante empresa; tampoco nos hemos jactado nunca de ser capaces de cumplirla. Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.
EL ZOPILOTE
Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por qué sufría al zopilote.
-Estoy perdido -le dije-. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes... estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora están casi deshechos.
-¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! -me dijo el caballero-. Un tiro, y te echas al zopilote.
-¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el favor?
-Con gusto -dijo el caballero- sólo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora?
-Quién sabe -le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a ver si puede... por favor.
-Muy bien -dijo el caballero- trataré de hacerlo lo más pronto que pueda.
Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas.
LA PARTIDA
Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó:
-¿Adónde va el patrón?
-No lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.
-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó.
-Sí -repliqué- te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.
LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA
Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin.
LAS PREOCUPACIONES DE UN PADRE DE FAMILIA
Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.
Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.
Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el caso; al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar.
Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño.
-¿Cómo te llamas? -le pregunto.
-Odradek -me contesta.
-¿Y dónde vives?
-Domicilio indeterminado -dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho.
En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón be ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir.
¡RENUNCIA!
Era muy temprano por la mañana, las calles estaban limpias y vacías, yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía, tenía que darme mucha prisa; el sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad, no me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente había un policía en las cercanías, fui hacia él y le pregunté, sin aliento, cuál era el camino. Sonrió y dijo:
-¿Por mí quieres conocer el camino?
-Sí –dije-, ya que no puedo hallarlo por mí mismo.
-Renuncia, renuncia -dijo, y se volvió con gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su risa.
UN ARTISTA DEL TRAPECIO
Un artista del trapecio -como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre- había organizado su vida de tal manera -primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica- que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades -por otra parte muy pequeñas- eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso.
De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Sólo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte.
Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando, en los días cálidos del verano, se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turné, se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o el electricista que comprobaba las conducciones de luz, en la galería más alta, le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible.
A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado.
Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría, a la madrugada, por las calles desiertas, con la velocidad máxima; demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio.
En el tren, estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina -pero en algún modo equivalente- de su manera de vivir.
En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.
Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el empresario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.
El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.
Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:
-Sólo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!
Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarlo. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón.
En cambio, él no estaba tranquilo; con grave preocupación espiaba, a hurtadillas, por encima del libro, al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño, aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio.
UN GOLPE A LA PUERTA DEL CORTIJO
Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o distracción. no sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Cien metros mas adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia; estaban asustados, encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban; me escuchaban pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después dijeron que no sólo mi hermana sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos nuestra vista atrás, hacia el cortijo., tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos, en realidad, fue a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda, al levantarse, lo cubrió todo; sólo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio, cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía, al menos, cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana.
-No está aquí de momento -fue la temerosa respuesta- pero vendrá mas tarde.
La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que, ante todo, lo importante era haberme hallado. Destacaban, de entre ellos, el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Assmann. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores, en ese pueblo campesino. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme:
-Este hombre me da lástima.
Sin duda alguna, no se refería con esto a mi estado actual sino a lo que me esperaba en el futuro. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. De las grandes losas de la pared, oscura y sin adornos, pendía, en alguna parte, una argolla de hierro, y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones.
¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel?. He aquí el gran dilema. O, mejor dicho, lo que sería el gran dilema, si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad.
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.
La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:
-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.
El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.
Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:
-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.
-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.
-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
EL ESCUDO DE LA CIUDAD
En un principio no faltó la organización en las disposiciones para construir la Torre de Babel; de hecho, quizás el orden era excesivo. Se pensó demasiado en guías, intérpretes, alojamientos para obreros y vías de comunicación, como si se dispusiera de siglos. En esos tiempos, la opinión general era que no se podía construir con demasiada lentitud; un poco más y hubieran abandonado todo, y hasta desistido de echar los cimientos. La gente razonaba de esta manera: lo esencial de la empresa es el pensamiento de construir una torre que llegue al cielo. Lo demás es del todo secundario. Ese pensamiento, una vez comprendida su grandeza, es inolvidable: mientras haya hombres en la tierra, existirá también el fuerte deseo de terminar la torre. Por consiguiente no debe preocuparnos el futuro. Al contrario: el saber de los hombres adelanta, la arquitectura ha progresado y seguirá progresando; de aquí a cien años el trabajo para el que precisamos un año se hará tal vez en pocos meses, y más resistente, mejor. Entonces, ¿a qué agotarnos ahora? Eso tendría sentido si cupiera la esperanza de que la torre quedará terminada en el espacio de una generación. Esa esperanza era imposible. Lo más creíble era que la nueva generación, con sus conocimientos superiores, condenara el trabajo de la generación anterior y demoliera todo lo adelantado, para recomenzar. Tales pensamientos paralizaron las energías, y se pensó menos en construir la torre que en construir una ciudad para los obreros. Cada nacionalidad quería el mejor barrio, y esto dio lugar a disputas que culminaban en peleas sangrientas. Esas peleas no tenían fin; algunos dirigentes opinaban que demoraría muchísimo la construcción de la torre y otros que más valía aguardar que se restableciera la paz. Pero no sólo en pelear pasaban el tiempo; en las treguas se dedicaban a embellecer la ciudad, lo que provocaba nuevas envidias y nuevas peleas. Así pasó la era de la primera generación, pero ninguna de las siguientes fue distinta; sólo aumentó la destreza técnica y con ella el ansia guerrera. Aunque la segunda o tercera generación reconoció la insensatez de una torre que llegara hasta el cielo, ya estaban demasiado comprometidos para abandonar los trabajos y la ciudad.
El vaticinio de que cinco golpes sucesivos de un puño gigantesco aniquilarán la ciudad, está presente en todas las leyendas y cantos de esa ciudad. Por esa razón el escudo de armas de la ciudad incluye un puño.
EL HÍBRIDO
Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.
Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.
Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera.
No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino.
En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.
A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a cualquiera- yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.
Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor.
Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.
EL PASEO REPENTINO
Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura.
Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va.
EL SILENCIO DE LAS SIRENAS
Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba:
Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente.
Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas.
En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción.
Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas.
Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises.
Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó.
La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.
EL VIEJO MANUSCRITO
Podría decirse que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Hasta el momento no nos hemos ocupado de ellos sino de nuestros deberes cotidianos; pero algunos acontecimientos recientes nos inquietan.
Soy zapatero remendón; mi negocio da a la plaza del palacio imperial. Al amanecer, apenas abro mis ventanas, ya veo soldados armados, apostados en todas las bocacalles que dan a la plaza. Pero no son soldados nuestros; son, evidentemente, nómades del Norte. De algún modo que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, que, sin embargo, está bastante lejos de las fronteras. De todas maneras, allí están; su número parece aumentar cada día.
Como es su costumbre, acampan al aire libre y rechazan las casas. Se entretienen en afilar las espadas, en aguzar las flechas, en realizar ejercicios ecuestres. Han convertido esta plaza tranquila y siempre pulcra en una verdadera pocilga. Muchas veces intentamos salir de nuestros negocios y hacer una recorrida para limpiar por lo menos la basura más gruesa; pero esas salidas se tornan cada vez más escasas, porque es un trabajo inútil y corremos, además, el riesgo de hacernos aplastar por sus caballos salvajes o de que nos hieran con sus látigos.
Es imposible hablar con los nómades. No conocen nuestro idioma y casi no tienen idioma propio. Entre ellos se entienden como se entienden los grajos. Todo el tiempo se escucha ese graznar de grajos. Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan incomprensibles como carentes de interés. Por lo mismo, ni siquiera intentan comprender nuestro lenguaje de señas. Uno puede dislocarse la mandíbula y las muñecas de tanto hacer ademanes; no entienden nada y nunca entenderán. Con frecuencia hacen muecas; en esas ocasiones ponen los ojos en blanco y les sale espuma por la boca, pero con eso nada quieren decir ni tampoco causan terror alguno; lo hacen por costumbre. Si necesitan algo, lo roban. No puede afirmarse que utilicen la violencia. Simplemente se apoderan de las cosas; uno se hace a un lado y se las cede.
También de mi tienda se han llevado excelentes mercancías. Pero no puedo quejarme cuando veo, por ejemplo, lo que ocurre con el carnicero. Apenas llega su mercadería, los nómades se la llevan y la comen de inmediato. También sus caballos devoran carne; a menudo se ve a un jinete junto a su caballo comiendo del mismo trozo de carne, cada cual de una punta. El carnicero es miedoso y no se atreve a suspender los pedidos de carne. Pero nosotros comprendemos su situación y hacemos colectas para mantenerlo. Si los nómades se encontraran sin carne, nadie sabe lo que se les ocurriría hacer; por otra parte, quien sabe lo que se les ocurriría hacer comiendo carne todos los días.
Hace poco, el carnicero pensó que podría ahorrarse, al menos, el trabajo de descuartizar, y una mañana trajo un buey vivo. Pero no se atreverá a hacerlo nuevamente. Yo me pasé toda una hora echado en el suelo, en el fondo de mi tienda, tapado con toda mi ropa, mantas y almohadas, para no oír los mugidos de ese buey, mientras los nómades se abalanzaban desde todos lados sobre él y le arrancaban con los dientes trozos de carne viva. No me atreví a salir hasta mucho después de que el ruido cesara; como ebrios en torno de un tonel de vino, estaban tendidos por el agotamiento, alrededor de los restos del buey.
Precisamente en esa ocasión me pareció ver al emperador en persona asomado por una de las ventanas del palacio; casi nunca sale a las habitaciones exteriores y vive siempre en el jardín más interior, pero esa vez lo vi, o por lo menos me pareció verlo, ante una de las ventanas, contemplando cabizbajo lo que ocurría frente a su palacio.
-¿En qué terminará esto? -nos preguntamos todos-. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha traído a los nómadas, pero no sabe cómo hacer para repelerlos. El portal permanece cerrado; los guardias, que antes solían entrar y salir marchando festivamente, ahora están siempre encerrados detrás de las rejas de las ventanas. La salvación de la patria sólo depende de nosotros, artesanos y comerciantes; pero no estamos preparados para semejante empresa; tampoco nos hemos jactado nunca de ser capaces de cumplirla. Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.
EL ZOPILOTE
Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por qué sufría al zopilote.
-Estoy perdido -le dije-. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes... estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora están casi deshechos.
-¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! -me dijo el caballero-. Un tiro, y te echas al zopilote.
-¿En serio? -dije-. ¿Y usted me haría el favor?
-Con gusto -dijo el caballero- sólo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora?
-Quién sabe -le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije-: Sin embargo, vaya a ver si puede... por favor.
-Muy bien -dijo el caballero- trataré de hacerlo lo más pronto que pueda.
Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas.
LA PARTIDA
Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó:
-¿Adónde va el patrón?
-No lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.
-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó.
-Sí -repliqué- te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.
LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA
Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin.
LAS PREOCUPACIONES DE UN PADRE DE FAMILIA
Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.
Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.
Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el caso; al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar.
Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño.
-¿Cómo te llamas? -le pregunto.
-Odradek -me contesta.
-¿Y dónde vives?
-Domicilio indeterminado -dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho.
En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón be ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir.
¡RENUNCIA!
Era muy temprano por la mañana, las calles estaban limpias y vacías, yo iba a la estación. Al verificar la hora de mi reloj con la del reloj de una torre, vi que era mucho más tarde de lo que yo creía, tenía que darme mucha prisa; el sobresalto que produjo este descubrimiento me hizo perder la tranquilidad, no me orientaba todavía muy bien en aquella ciudad. Felizmente había un policía en las cercanías, fui hacia él y le pregunté, sin aliento, cuál era el camino. Sonrió y dijo:
-¿Por mí quieres conocer el camino?
-Sí –dije-, ya que no puedo hallarlo por mí mismo.
-Renuncia, renuncia -dijo, y se volvió con gran ímpetu, como las gentes que quieren quedarse a solas con su risa.
UN ARTISTA DEL TRAPECIO
Un artista del trapecio -como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre- había organizado su vida de tal manera -primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica- que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades -por otra parte muy pequeñas- eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso.
De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Sólo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa, porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte.
Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando, en los días cálidos del verano, se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turné, se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o el electricista que comprobaba las conducciones de luz, en la galería más alta, le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible.
A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado.
Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría, a la madrugada, por las calles desiertas, con la velocidad máxima; demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio.
En el tren, estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina -pero en algún modo equivalente- de su manera de vivir.
En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.
Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el empresario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.
El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.
Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:
-Sólo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!
Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarlo. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón.
En cambio, él no estaba tranquilo; con grave preocupación espiaba, a hurtadillas, por encima del libro, al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño, aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio.
UN GOLPE A LA PUERTA DEL CORTIJO
Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o distracción. no sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Cien metros mas adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia; estaban asustados, encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban; me escuchaban pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después dijeron que no sólo mi hermana sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos nuestra vista atrás, hacia el cortijo., tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos, en realidad, fue a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda, al levantarse, lo cubrió todo; sólo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio, cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía, al menos, cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana.
-No está aquí de momento -fue la temerosa respuesta- pero vendrá mas tarde.
La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que, ante todo, lo importante era haberme hallado. Destacaban, de entre ellos, el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Assmann. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores, en ese pueblo campesino. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme:
-Este hombre me da lástima.
Sin duda alguna, no se refería con esto a mi estado actual sino a lo que me esperaba en el futuro. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. De las grandes losas de la pared, oscura y sin adornos, pendía, en alguna parte, una argolla de hierro, y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones.
¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel?. He aquí el gran dilema. O, mejor dicho, lo que sería el gran dilema, si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad.
UN MENSAJE IMPERIAL
El Emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde sujeto, que eres la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje: el Emperador desde su lecho de muerte te ha mandado un mensaje para ti únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al mensaje, que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado que está correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte -toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes príncipes del Imperio- ante todos ellos él ha mandado su mensaje. El mensajero inmediatamente embarca en su viaje; es un poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la multitud; si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre cualquiera, su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; sus números no tienen fin. Si tan sólo pudiera alcanzar los amplios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta.
Pero, en vez, cómo vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello; él debe, tras aquello, luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en ello; todavía tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio externo; y una vez más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio -pero nunca, nunca podría llegar eso a suceder-, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios sedimentos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto. Mas te sientas tras la ventana, al caer la noche, y te lo imaginas, en sueños.
UNA CONFUSIÓN COTIDIANA
Un incidente cotidiano, del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que cerrar un negocio con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar, pone diez minutos en ir y diez en volver, y se jacta en su casa de esa velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, A sale muy temprano. Aunque las circunstancias (al menos en opinión de A) son precisamente las de la víspera, tarda diez horas esta vez en llegar a H. Llega al atardecer, rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. A, sin embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa.
Esta vez, sin poner mayor atención, hace el viaje en un momento. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir en seguida.
A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Y ya había preguntado muchas veces si no había regresado aún, pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B -tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado- que baja la escalera furioso y que se pierde para siempre.
UNA PEQUEÑA FÁBULA
¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar.
-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato... y se lo comió.
LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA
"No sé", grité sin eco, realmente no lo sé. Si no viene nadie es que precisamente viene "nadie". No le he hecho nada malo a nadie, , nadie me ha hecho a mí nada malo, sin embargo nadie me quiere ayudar. Absolutamente nadie. Pero tampoco es así. Sólo que nadie me ayuda, si no "nadie" sería muy hermoso. Me gustaría, por qué no, hacer una excursión en compañía de un puro nadie. Naturalmente a la montaña, ¿adónde si no? ¡Cómo se aprietan uno al lado del otro, esos nadie, todos esos brazos estirados y colgantes, todos esos pies, separados por pasos diminutos! Se entiende que todos visten frac. Nosotros vamos así, el viento atraviesa los espacios que nosotros y nuestros miembros dejan abiertos. ¡Las gargantas se tornan libres en la montaña! Es un milagro que no cantemos.
LA DESVENTURA DEL SOLTERO
Parece tan grave quedarse soltero, y, de viejo, guardando a duras penas la dignidad, pedir acogida cuando se quiere pasar una velada con gente, estar enfermo y, desde el rincón de la propia cama, contemplar semana tras semana la habitación vacía, despedirse siempre ante el portal de la casa, no subir nunca la escalera junto a la propia mujer, tener en la habitación tan solo puertas laterales que comunican con habitaciones ajenas, llevarse la cena a casa en una mano, tener que admirar hijos ajenos sin que a uno le permitan repetir una y otra vez: <<Yo no tengo>>, componerse un aspecto y comportamiento calcados sobre uno o dos solteros de nuestros recuerdos de juventud.
Y así será, solo que, en realidad, hoy y en adelante será uno mismo quien esté ahí, con un cuerpo y una cabeza de verdad, y, por tanto, también una frente para golpeársela con la mano.
LA NEGATIVA
Si me encuentro a una muchachita bonita y le pido: "Sé buena, ven conmigo", y pasa de largo sin decir una palabra, su actitud significa:
"Tú no eres un duque con apellido rimbombante; ningún americano atlético con la estatura de un indio, con ojos horizontales y contemplativos, con una piel acariciada por el aire de las praderas y de los ríos que fluyen por ellas. No has viajado a los Grandes Lagos, ni los has surcado, aunque no sé ni dónde se encuentran. Así que dime, por qué yo, una muchacha bonita, tendría que ir contigo".
"Olvidas que no te llevan en automóvil por la calle, balanceándote con sus sacudidas; no veo ir detrás de ti a los señores pertenecientes a tu séquito, embutidos en sus trajes y murmurándote piropos. Tus pechos quedan bien comprimidos por el corsé, pero tus muslos y caderas se resarcen por esa sobriedad. Llevas un vestido de tafetán con pliegues, como el que nos alegró tanto a todos el pasado otoño y, sin embargo, con ese peligro mortal en el cuerpo, sólo te ríes de vez en cuando".
Sí, los dos tenemos razón y, para no ser conscientes de ello de un modo irrefutable, preferimos irnos solos a casa, ¿verdad?
LOS TRANSEÚNTES
Cuando alguien sale a pasear por la noche, y un hombre, ya visible desde lejos -pues la calle se empina ante nosotros y hay luna llena-, viene a nuestro encuentro, no lo agarraremos violentamente, aunque sea débil y desarrapado, ni siquiera en el caso de que alguien corra detrás de él y grite, sino que lo dejaremos pasar de largo.
Pues es de noche, y no podemos evitar que la calle se empine ante nosotros con luna llena; además, tal vez esos dos han organizado la persecución para divertirse, o a lo mejor persiguen los dos a un tercero, tal vez persiguen al primero, que es inocente, tal vez el segundo lo asesinará y seríamos cómplices del crimen. A lo mejor no saben nada el uno del otro, y cada uno corre hacia su cama, a lo mejor son sonámbulos, quizás el primero lleva un arma.
Y, finalmente, ¿no podemos estar cansados, no hemos bebido mucho vino? Nos alegramos de que ya tampoco veamos el segundo.
PARA MEDITACIÓN DE LOS JINETES
Nada, si se piensa con detenimiento, puede inducirnos a querer ser los primeros en una carrera.
La gloria de ser reconocido como el mejor jinete de un país alegra demasiado cuando la orquesta comienza a tocar como para que al día siguiente pueda evitarse el remordimiento.
La envidia del contrincante, de gente más astuta e influyente, nos aflige al atravesar las estrechas barreras hacia aquella planicie que pronto quedará vacía ante nosotros, si no es por la presencia de algunos jinetes aventajados que, diminutos en la distancia, cabalgan hacia la línea del horizonte.
Muchos de nuestros amigos, ansiosos por recoger las ganancias, gritan "hurras" hacia nosotros por encima de los hombros y desde la alejada ventanilla de cobros; los mejores amigos, sin embargo, no han apostado por nuestro caballo, pues temen que si pierden podrían enfadarse con nosotros, pero como nuestro caballo ha sido el primero y ellos no han ganado nada, se dan la vuelta cuando pasamos y prefieren mirar hacia las tribunas.
Los contrincantes, detrás, bien sujetos sobre la silla de montar, intentan comprender la desgracia que les ha caído, así como la injusticia que, de algún modo, se ha cometido con ellos. Adoptan una expresión de frescura, como si fuera a comenzar otra carrera, y una expresión seria después de ese juego de niños.
A muchas damas el ganador les parece ridículo porque se ufana, y, sin embargo, no sabe qué hacer con el continuo apretar de manos, con los saludos, las reverencias, las salutaciones y los saludos a la lejanía, mientras que los vencidos tienen la boca cerrada y dan palmadas en el cuello de los caballos, la mayoría de los cuales relinchan.
Finalmente, el cielo se pone turbio y comienza a llover.
EL TIMADOR DESENMASCARADO
Finalmente a eso de las diez de la noche, llegué‚ ante la casa señorial a la que había sido invitado, acompañado por un hombre al que había conocido previamente de un modo pasajero, y que se había unido a mí de improviso, callejeando a mi lado durante dos horas.
-Bien- dije, y di una palmada como signo de absoluta necesidad de despedirme. Durante el camino había realizado toda una serie de intentos, aunque no tan específicos como éste. Ya estaba bastante cansado.
-¿Sube usted ahora mismo?- pregunté. Y oi un ruido extraño procedente de su boca, como de dientes que rechinan.
-Sí.
Yo estaba invitado, se lo acababa de decir. Pero estaba invitado a entrar, no a permanecer frente a la puerta y mirar por encima de las orejas de mi acompañante. Y para colmo ahora permanecía mudo a su lado, como si nos hubiéramos decidido a quedarnos largo tiempo en aquel sitio. Las casas de alrededor tomaban parte, por añadidura, en nuestro silencio, así como la oscuridad por encima de ellas hasta las estrellas; además de las pisadas de paseantes invisibles, cuyo camino no tenía ganas de adivinar, y el viento, que una y otra vez soplaba contra la acera de enfrente; también un gramófono, que sonaba frente a la ventana cerrada de una habitación cualquiera. Todos se dejaban oír a través del silencio, como si éste fuera de su propiedad desde siempre y para siempre.
Y mi acompañante se sumó en su nombre y, después de una sonrisa, también en el mío, extendió el brazo derecho a lo largo del muro y apoyó su rostro en él, cerrando los ojos.
Sin embargo, no pude ver esa sonrisa hasta el final, pues la vergüenza me obligó a darme la vuelta. Después de esa sonrisa había reconocido que se trataba de un timador, nada más. Y yo llevaba ya meses en la ciudad, había creído conocer por completo a esos timadores, cómo salían por la noche de las calles laterales, cómo rondaban alrededor de las columnas de anuncios en las que nos parábamos, cómo, en pleno juego del escondite, espiaban, al menos con un ojo, detrás de la columna, cómo en los cruces, cuando nos asustábamos, aparecían sorpresivamente ante nosotros en el borde de nuestra acera. Los comprendía tan bien; en realidad habían sido mis primeros conocidos en la ciudad, en las pequeñas tabernas, y les debía la primera visión de una intransigencia que ahora me era tan imposible disociar de la tierra, que ya prácticamente la empezaba a sentir en mi interior. Cómo permanecían todavía frente a uno, aun cuando ya se les había dado esquinazo, es decir cuando ya no había nada que atrapar! Cómo no se sentaban, cómo no se caían, sino que dirigían miradas que siempre convencían, aunque fuese desde la lejanía! Y sus tácticas eran siempre las mismas: se plantaban ante nosotros, tan aplanados como podían; trataban de apartarnos de nuestro destino; nos preparaban, como sustituto una vivienda en su propio corazón y, finalmente, surgía en nosotros un sentimiento concentrado que era tomado como un abrazo, al que se arrojaban con el rostro por delante.
Y esta vez sólo había podido reconocer todos esos viejos trucos después de tanto tiempo de mutua compañía. Frot‚ las puntas de los dedos para hacer que aquella verguenza no hubiese sucedido.
Te reconocí!- dije, y le di un ligero golpe en el hombro.
Inmediatamente después me apresuré a subir las escaleras, y los rostros fieles del servicio, arriba, en el recibidor, me alegraron como una bella sorpresa. Los miré a todos por turno, mientras me quitaban el abrigo y limpiaban el polvo de las botas. Respiré profundamente y entré en la sala bien erguido.
LA VENTANA QUE DA A LA CALLE
Quien vive solo y, sin embargo, desea en algún momento unirse a alguien; quien en consideración a los cambios del ritmo diario, al clima, a las relaciones laborales y a otras cosas semejantes quiere ver, sin más, un brazo cualquiera en el que poder apoyarse, esa persona no podrá seguir mucho tiempo sin una ventana que dé a la calle. Y le ocurre que no busca nada, sólo aparece ante el alféizar de la ventana como un hombre cansado, abriendo y cerrando los ojos entre el público y el cielo, y tampoco quiere nada, e inclina la cabeza ligeramente hacia atrás, así le arrastran hacia abajo los caballos con el séquito formado por el coche y el ruido hasta que, finalmente, alcanza la armonía humana.
EL PASAJERO
Estoy en la plataforma de un tranvía y me siento totalmente inseguro con respecto a la posición que ocupo en este mundo, en esta ciudad, en el seno de mi familia. Sería incapaz de decir, ni siquiera vagamente, qué reivindicaciones tendría derecho a invocar en un sentido u otro. No puedo justificar el hecho de estar en esta plataforma asido a esta agarradera, de dejarme llevar por este tranvía, de que la gente lo esquive, o camine tranquilamente, o se detenga frente a los escaparates. Cierto es que nadie me lo exige, pero esto no importa.
El tranvía se acerca a una parada; una muchacha se instala junto a la escalerilla, lista para bajar. Se me muestra muy nítida como si la hubiera palpado. Va vestida de negro, los pliegues de su falda casi no se mueven, la blusa es ceñida y lleva un cuello de encaje blanco y punto pequeño, mantiene la mano izquierda pegada a la pared del tranvía, en su derecha un paraguas descansa sobre el segundo peldaño contando desde arriba. Su cara es morena, la nariz, levemente achatada a los lados, es ancha y redonda en la punta. Tiene el pelo castaño, abundante, y en su sien derecha se agitan unos cuantos pelillos. Su orejita está muy pegada a la cabeza, pero como estoy cerca, veo toda la parte posterior del pabellón derecho y la sombra en la raíz.
Y entonces me pregunto: ¿cómo es que no se asombra de sí misma, y mantiene la boca cerrada sin decir nada parecido?
VESTIDOS
A menudo, cuando veo vestidos con múltiples pliegues, volantes y grecas que ciñen bellamente cuerpos bellos, pienso que no se mantendrán así mucho tiempo, sino se les saldrán arrugas imposibles de lisar, que el polvo los cubrirá, espesándose en los ornamentos, y ya no habrá como quitarlo, y que nadie querrá dar una impresión tan triste y ridícula poniéndose cada mañana el mismo lujoso vestido y quitándoselo por la tarde.
Y, no obstante, veo muchachas que sin duda son bonitas y muestran atractivos músculos y huesecillos, y una piel tersa y masas de cabellos finos, y, sin embargo, se presentan cada día con esa especie de disfraz natural, apoyan siempre el mismo rostro en la misma palma de la mano y deja que su espejo lo refleje.
Solo a veces, ya de noche cuando vuelven tarde de alguna fiesta, lo ven en el espejo consumido, hinchado, cubierto de polvo, visto ya por todos y apenas llevadero.
LA ALDEA MÁS CERCANA
Mi abuelo solía decir: "La vida es asombrosamente breve. Ahora, en el recuerdo, se me condensa tanto que apenas logro comprender, por ejemplo, como un joven puede decidirse a cabalgar hasta la aldea más cercana sin temer que -dejando aparte cualquier calamidad- ni aun en el transcurso de una vida feliz y corriente alcance ni de lejos para semejante cabalgata".
UN SUEÑO
Josef K. soñó:
Era un día hermoso, y K. quiso salir a pasear Pero apenas dió dos pasos, llegó al cementerio. Vió numerosos e intrincados senderos, muy numerosos y nada prácticos; K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. su mirada advirtió desde lejos el montículo de una tumba recién cubierta, y quiso detenerse a su lado. Esse montículo ejercía sobre él casi una fascinación, y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. De pronto, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista, oculta por estandartes que flameaban y se entrechocaban con fuerza; no se veía a los portadores de los estandartes, pero era como si allí reinara un gran júbilo
Todavía buscaba a la distancia, cuando vió de pronto la misma sepultura a su lado, cerca del camino; pronto la dejaría atrás. Salto rápidamente al césped. Pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de ésta había dos hombres que sostenían una lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un tercer hombre, en quién K. inmediatamente reconoció a un artista. Sólo vestía pantalones y una camisa mal abotonada; en la cabeza tenía una gorra de terciopelo; en la mano un lápiz común, con el que dibujaba figuras en el aire mientras se acercaba
Apoyó ese lápiz en la parte superior de la lápida; la lápida era muy alta; el hombre no necesitaba agacharse, pero si inclinarse hacia adelante, porque el montículo de tierra (que evidentemente no quería pisar) lo separaba de la piedra. Estaba en puntas de pie y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. mediante un prodigio de destreza logró dibujar con un lápiz común letras doradas y escribió: "Aquí yace". Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente inscripta y de oro purísimo Cuando hubo escrito las dos palabras, se volvió hacia K. que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se preocupaba por el individuo y sólo miraba la lápida. EL hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo, algo se lo impedía; dejo caer el lápiz y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K. lo miró y advirtió que estaba profundamente perplejo, pero sin poder explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K. comenzara a sentirse perplejo; cambiaban miradas desoladas; había entre ellos algún odioso malentendido, que ninguno de los dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar la pequeña campana de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó. Poco después comenzó nuevamente a repicar; esta vez con mucha suavidad y sin insistencia; inmediatamente cesó; era como si solamente quisiera probar su sonido. K. estaba preocupado por la situación del artista, comenzó a llorar y sollozó largo rato en el hueco de sus manos. El artista esperó que K. se calmara y luego decidió , ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción . El primer breve trazo que dibujó fue un alivio para K. pero el artista tuvo que vencer evidentemente una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo; además, la inscripción no era ahora tan hermosa, sobre todo parecía haber mucho menos dorado, los trazos se demoraban, pálidos e inseguros; pero la letra resultó bastante grande. Era una J.; estaba casi terminada ya, cuando el artista, furioso, dió un puntapié contra la tumba y la tierra voló por los aires. Por fin comprendió K.; era muy tarde para pedir disculpas; con sus diez dedos escarbó en la tierra, que no le ofrecía ninguna resistencia; todo parecía preparado de antemano; sólo para disimular, habían colocado esa fina capa de tierra; inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo, de empinadas paredes, en el cual K. impulsado por una suave corriente que lo colocó de espaldas, se hundió. Pero cuando ya lo recibía la impenetrable profundidad esforzándose todavía por erguir la cabeza, pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos.
Encantado con esta visión, se despertó.
BARULLO
Estoy sentado en mi pieza, en el cuartel central del ruido de toda la casa. Siento golpear todas las puertas, los ruidos que éstas hacen me ahorran solamente oír los pasos de los que se mueven entre ellas, pero todavía puedo percibir el golpe con que cierran las portezuelas del horno. El padre se abre paso por la puerta de mi pieza y la atraviesa arrastrando el salto de cama; en la habitación contigua raspan por dentro la estufa para quitarle la ceniza; desde el otro extremo del vestíbulo Valli pregunta, destacando cada palabra, si ya han limpiado el sombrero del padre; un chistido, que pretende ganarse mi buena voluntad, destaca aún más el grito de una voz que contesta. Accionan el picaporte de la puerta de calle, que hace un ruido como de garganta con catarro, a partir de lo cual se abre con el canto de una voz de mujer, y finalmente se cierra con un sordo, varonil empujón que suena de la forma más desconsiderada. El padre ha partido; ahora comienza el ruido más suave, más difuso, más desesperanzado, que corre por cuenta de las voces de dos canarios. Ya antes lo estuve pensando, y ahora, al oír los canarios, se me vuelve a ocurrir: si no debiera entreabrir un poco la puerta, colarme como una víbora en la pieza de al lado, y así, desde el piso, pedir a mi hermana y a su niñera que hagan silencio
EL PUENTE
Yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio; yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies; al otro, las manos, aferradas; en el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta estas alturas intransitables, el puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba; debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez, puede dejar de ser puente sin derrumbarse.
Fue una vez hacia el atardecer -no sé si el primero y el milésimo-, mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo; hacia ese atardecer de verano; cuando el arroyo murmuraba oscuramente, escuché el paso de un hombre. A mí, a mí. Estírate puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso; si se tambalea, date a conocer y, como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme.
Llegó y me golpeteó con la punta metálica de su bastón, luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces -yo soñaba tras él sobre montañas y valles- que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. ¡El puente se da vuelta! No había terminado de volverme, cuando ya me precipitaba, me precipitaba y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz.
UN NUEVO ABOGADO
Tenemos un nuevo abogado, el doctor Bucéfalo. Poco hay en su aspecto que recuerde la época en que era el caballo de batalla de Alejandro de Macedonia. Sin embargo, quien está al tanto de esa circunstancia, algo nota. Y hace poco pude ver en la entrada a un simple ordenanza que lo contemplaba con admiración, con la mirada profesional del aficionado a las carreras de caballos, mientras el doctor Bucéfalo, alzando gallardamente sus muslos y haciendo resonar el mármol con sus pasos, ascendía escalón a escalón por la escalinata.
En general, la Magistratura aprueba la admisión de Bucéfalo. Con asombrosa perspicacia dicen que dada la organización actual de la sociedad, Bucéfalo se encuentra en una posición un tanto difícil y que en consecuencia y considerando además su importancia dentro de la historia universal, merece por lo menos ser recibido. Hoy -nadie podrá negarlo- no hay ningún Alejandro Magno. Hay muchos que saben matar, tampoco escasea la pericia necesaria para asesinar a un amigo de un lanzazo a través de la mesa del festín; y para muchos Macedonia es demasiado reducida y maldicen en consecuencia a Filipo, el padre; pero nadie, nadie puede abrirse paso hasta la India. Aún en sus días las puertas de la India estaban fuera de todo alcance, pero su camino fue señalado por la espada del rey. Hoy dichas puertas están en otra parte, más lejos, más alto; nadie muestra el camino; muchos llevan espadas, pero sólo para blandirlas, y la mirada que las sigue sólo consigue confundirse.
Por eso, quizás, lo mejor sea hacer lo que Bucéfalo ha hecho, sumergirse en la lectura de libros de derecho. Libre, sin que los muslos del jinete opriman sus flancos, a la tranquila luz de la lámpara, lejos del estruendo de las batallas de Alejandro, lee y relee las páginas de nuestros antiguos textos.
AYER VINO UNA DEBILIDAD
Ayer vino una debilidad a mi casa. Vive en la casa de al lado, con frecuencia la he visto desaparecer agachándose por la puerta. Una gran dama con un vestido largo y ondulante, tocada con un sombrero ancho adornado de plumas. Llegó con prisas, atravesando susurrante la puerta, como un médico que teme haber llegado demasiado tarde a visitar a un enfermo que se apaga.
-¡Anton!-exclamó con voz profunda, aunque jactanciosa-, ya llego, ya estoy aquí.
Se dejó caer en el sillón que le señalé.
-Vives muy alto, muy alto-dijo suspirando.
Hundido en mi butaca, asentí. Innumerables, uno detrás de otro, saltaron ante mi vista los peldaños de la escalera que conducía a mi habitación, pequeñas olas incansables.
-¿Por qué hace tanto frío?-preguntó, y se quitó los viejos y largos guantes de esgrima, a continuación los arrojó sobre la mesa y me miró con la cabeza inclinada, parpadeando.
Me parecía como si yo fuera un gorrión que ejercitara en la escalera mis saltos y ella descompusiera mi suave plumaje gris.
-Siento con toda el alma que me anheles tanto. Sumida en la tristeza, he visto tu rostro con frecuencia, consumido de pena, cuando estabas en el patio y mirabas hacia mi ventana. Bueno, no me caes mal y aún no tienes mi corazón, así que puedes conquistarlo.
TENDRÍA QUE...
Tendría que haberme ocupado mucho antes de lo que sucede con esta escalera, de las circunstancias que la determinan, de lo que se puede esperar y de cómo se debería interpretar. Tú no has oído nada de esta escalera, me dije como disculpa, y en los periódicos y libros, sin embargo, se comenta todo lo habido y por haber. Pero sobre esta escalera no he leído nada. Puede ser, me respondí a mí mismo, has debido de leer mal. Con frecuencia te distraías, dejabas párrafos enteros sin leer, incluso te has conformado con los titulares, tal ez se había mencionado la escalera y pasaste el pasaje por alto. Y permanecí de pie un instante mediante sobre esta objeción. De repente creí recordar que una vez había leído en un libro infantil algo referente a una escalera similar. No había sido mucho, quizá solo la mención de su existencia; eso no servía para nada.
MI NEGOCIO
El negocio descansa por entero sobre mis hombros. Dos señoritas con sus máquinas de escribir y sus libros comerciales en la primera habitación, y una mesa de despacho, caja, butaca y teléfono constituyen todo mi aparato de trabajo. Resulta facilísimo dominarlo todo con un vistazo y dirigirlo. Soy muy joven y los negocios se acumulan a mis pies. No me quejo, no me quejo.
Desde Año Nuevo un joven ha alquilado sin vacilar la habitación contigua, pequeña y desocupada, que por tanto tiempo titubeé, con torpeza en coger. Se trata de un cuarto con antecámara y cocina. Hubiese podido utilizar el cuarto y la antecámara –mis dos empleadas se han sentido más de una vez recargadas en sus tareas–, pero ¿para qué me habría servido la cocina? Esta pequeña vacilación fue causa de que me dejara quitar la habitación. En ella está instalado ese joven. Se llama Harras. A ciencia cierta no sé lo que hace allí. Sobre la puerta dice: "Harras, oficina". He pedido informes, me han dicho que se trataría de un negocio similar al mío. En realidad, no es el caso dificultarle la concesión de créditos, pues se trata de un hombre joven con aspiraciones, cuyas actividades tienen quizá porvenir, pero no se podría, sin embargo, aconsejar que se le otorgue crédito, pues actualmente, según todos los informes, carece de fondos. Es decir, el informe que se da por lo común cuando no se sabe nada.
A veces encuentro a Harras en la escalera, debe de tener siempre una prisa extraordinaria, pues se escabulle ante mí. Ni siquiera lo he visto bien aún, y ya tiene pronta en la mano la llave del escritorio. Al momento abre la puerta, y antes de que lo observe bien ya se ha deslizado hacia adentro como la cola de una rata y heme aquí otra vez ante el cartel "Harras, oficina", que he leído muchas más veces de lo merecido.
La miserable delgadez de las paredes, que denuncian al hombre eternamente activo, ocultan sin embargo al poco honrado. El teléfono está en la pared que me separa del cuarto de mi vecino. No obstante, lo destaco tan sólo como algo particularmente irónico. Aun cuando colgara de la pared opuesta, se oiría todo desde la habitación vecina. Me he quitado la costumbre de pronunciar por teléfono el nombre de los clientes. Pero no se necesita mucha astucia para adivinar los nombres a través de característicos pero inevitables giros de la conversación. A veces, aguijoneando por la inquietud, bailoteo en torno al aparato, con el receptor en el oído, pero no puedo impedir que se filtren secretos.
Por supuesto, las resoluciones de carácter comercial se vuelven así inseguras y mi voz tiembla ¿Qué hace Harras mientras telefoneo? Si quisiera exagerar –lo que es preciso hacer con frecuencia para ver claro–, podría decir: Harras no necesita teléfono, utiliza el mío; ha arrimado el sofá a la pared y escucha; yo, en cambio, cuando llama el teléfono debo atender, tomar nota de los deseos de los clientes, adoptar resoluciones, sostener conversaciones de grandes proyecciones, pero, ante todo, proporcionar a Harras informes involuntarios a través de la pared. A lo mejor ni siquiera aguarda que termine la conversación, sino que se levanta cuando se informa suficientemente sobre el caso, y se lanza, según su costumbre, a través de la ciudad. Antes de haber colgado yo el receptor, él está trabajando ya en mi contra.
POSEIDÓN
Poseidón estaba sentado ante su escritorio, haciendo cuentas. La administración de todas las aguas le daba enorme trabajo.
Podría haber tenido auxiliares, todos los que quisiera (y los tenía en gran número), pero desde que tomó su trabajo con la mayor seriedad, terminó revisando todos los números y cálculos por sí mismo, y en esta tarea sus auxiliares constituían una muy pobre ayuda.
No se podría decir que su trabajo le gustara; lo hacía sólo porque le había sido asignado: ya había pedido un cambio, un trabajo más movido, pero cada vez que le habían ofrecido uno diferente se convenció de que, en realidad, lo mejor para él era su situación actual. Además, resultaba bastante difícil encontrar un trabajo distinto para Poseidón. No era posible asignarlo a un mar particular; dejando de lado el hecho de que en ese caso su trabajo sólo disminuiría en cantidad, el gran Poseidón sólo podría, en esa situación, ocupar un cargo jerárquico. Y cuando se le ofrecía un trabajo lejos del agua, la sola idea lo enfermaba, su divina respiración se alteraba, y su pecho de bronce comenzaba a palpitar.
Por lo demás, sus quejas no eran verdaderamente tomadas en serio; cuando uno de los poderosos se pone fastidioso, lo corriente es hacer esfuerzos aparentes para tranquilizarlo. En realidad era imposible imaginar un cambio de destino para Poseidón: había sido asignado Dios del Mar desde el comienzo y en ese puesto tenía que seguir.
Lo que más lo exasperaba (y era el motivo principal de su insatisfacción por el trabajo) era conocer las ideas que se tenían de él: como si siempre estuviera surcando las ondas con su tridente, cuando en realidad permanecía sentado allí, en las profundidades, haciendo cuentas interminablemente, rompiendo de vez en cuando esa melancolía con alguna visita a Júpiter; visita, por lo demás, de la que generalmente regresaba enfurecido. De modo que casi no había visto el mar; sólo lo había contemplado fugazmente en alguno de sus apurados ascensos al Olimpo y jamás había viajado recorriéndolo. Solía decir que lo que él aguardaba era el fin del mundo, cuando, probablemente se le concedería un momento de tranquilidad durante el cual, justo antes del fin, y después de haber controlado la última hilera de números, le sería imposible hacer un rápido viajecito.
Poseidón terminó por aburrirse de su mar. Dejó caer el tridente. Se sentó en silencio en la costa rocosa.
Una gaviota, amedrentada por su presencia, volaba en círculos alrededor de su cabeza.
COMUNIDAD
Somos cinco amigos, hemos salido uno detrás del otro de una casa; el primero salió y se colocó junto a la puerta; luego salió el segundo, o mejor se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio, y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero; luego salió el tercer, el cuarto y, por último, el quinto. Al final formamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron: <<Los cinco acaba de salir de esa casa>>. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica, si no se injiriera continuamente un sexto. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que mostros cinco tampoco nos conocíamos con anterioridad y, si se quiere, tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre cinco, no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además, somos cinco y no queremos ser seis. Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos, tampoco entre nosotros cinco tiene sentido, pero, bien, ya estamos juntas y así permaneceremos, pero no queremos una nueva unión, y precisamente a casa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Largas explicaciones significaría ya casi una acogida tácita en el grupo. Así, preferimos no aclarar nada y no le acogemos. Si quiere abrir el pico, lo echamos a codazos, pero si insistimos en echarlo, regresa.
EL PILOTO
-¿No soy yo el piloto?-grité
-¿Tú?-preguntó un hombre corpulento y oscuro. A continuación se frotó los ojos con la mano como si quisiera deshacerse de un mal sueño.
Yo permanecía de pié ante el timón en la noche oscura, con una lámpara sobre mi cabeza que apenas despedía un débil resplandor, cuando llegó ese hombre y me quiso apartar. Y como me resistí, me puso el pie en el pecho y fue empujándome lentamente, mientras yo me aferraba al eje del timón, hasta ue lo rompí al caer del todo. Entonces el hombre lo cogió, lo arregló, pero a mí me empujó violentamente a un lado. Pero me recuperé pronto, corrí hacia la escotilla que conducía al camarote de la tripulación y grité:
-¡Tripulación! ¡Camaradas! ¡Acudid rápido! ¡Un extraño me ha expulsado del timón!
Comenzaron a venir lentamente, subieron por la escaleras, poderosas figuras cansadas y vacilantes.
-¿Soy yo el piloto?-pregunté.
Ellos asintieron, pero sólo tenían ojos para el extraño, le rodeaban formando un semicírculo y cuando él les dijo con voz de mando: <<No me molestéis, se reunieron, me hicieron un gesto y bajaron por la escalera.
-¡Pero qué pueblo es éste! ¿Son capaces de pensar o simplemente se arrastran sin sentido sobre la faz de la tierra?
LA PEONZA
Un filósofo solía ir a donde los niños jugaban. Veía a uno de ellos que tenía una peonza y se ponía al acecho. Apenas giraba la peonza, el filósofo la perseguía para cogerla. Que los niños gritaran e intentaran apartarle de su juguete, no le importunaba lo más mínimo. Si lograba coger la peonza mientras giraba, era feliz, pero sólo un instante, luego la arrojaba al suelo y se iba. Creía que el conocimiento de una pequeñez, por lo tanto también, por ejemplo, de una peonza girando, bastaba para alcanzar el conocimiento genera. Por eso mismo no se ocupaba de los grandes problemas, lo que le parecía antieconómico; si realmente llegaba a conocer la pequeñez más diminuta, entonces lo habría conocido todo, así que se dedicaba exclusivamente a conocer la peonza. Y, siempre que comenzaban las preparaciones para hacerla girar, tenía la esperanza de que esa vez lo conseguiría, y cuando giraba corría tras ella poseído de la esperanza de una certeza, pero cuando sostenía ese burdo trozo de madera en la mano le daban náuseas, y el griterío de los niños, que antes no había escuchado y que ahora resonaba de repente en sus oídos, le impulsaba a huir, girando como una peonza bajo un látigo poco hábil.
PROMETEO
De Prometeo informan cuatro leyendas; según la primera, por haber delatado a los hombres, fue encadenado al Cáucaso, y los dioses enviaron águilas que devoraban su cuerpo, que siempre volvía a crecer.
Según la segunda, a causa del dolor de los picotazos, Prometeo se aplastaba cada vez más sobre la roca, hasta que llegó a confundirse en un todo con ésta.
Según la tercera, su traición fue olvidada en los milenios, los dioses olvidaron, las águilas y él mismo.
Según la cuarta, todos se cansaron de lo que sin motivo había pasado. Los dioses se cansaron, las águilas se cansaron; cansadamente se cerró la herida.
Quedó la inexplicable roca. La leyenda trata de explicar lo inexplicable. Puesto que viene de un fondo verdadero, tiene que volver a acabar en lo inexplicable.
El Emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde sujeto, que eres la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje: el Emperador desde su lecho de muerte te ha mandado un mensaje para ti únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al mensaje, que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado que está correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte -toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes príncipes del Imperio- ante todos ellos él ha mandado su mensaje. El mensajero inmediatamente embarca en su viaje; es un poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la multitud; si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre cualquiera, su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; sus números no tienen fin. Si tan sólo pudiera alcanzar los amplios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta.
Pero, en vez, cómo vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello; él debe, tras aquello, luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en ello; todavía tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio externo; y una vez más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio -pero nunca, nunca podría llegar eso a suceder-, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios sedimentos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto. Mas te sientas tras la ventana, al caer la noche, y te lo imaginas, en sueños.
UNA CONFUSIÓN COTIDIANA
Un incidente cotidiano, del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que cerrar un negocio con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar, pone diez minutos en ir y diez en volver, y se jacta en su casa de esa velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, A sale muy temprano. Aunque las circunstancias (al menos en opinión de A) son precisamente las de la víspera, tarda diez horas esta vez en llegar a H. Llega al atardecer, rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. A, sin embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa.
Esta vez, sin poner mayor atención, hace el viaje en un momento. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir en seguida.
A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Y ya había preguntado muchas veces si no había regresado aún, pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B -tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado- que baja la escalera furioso y que se pierde para siempre.
UNA PEQUEÑA FÁBULA
¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar.
-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato... y se lo comió.
LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA
"No sé", grité sin eco, realmente no lo sé. Si no viene nadie es que precisamente viene "nadie". No le he hecho nada malo a nadie, , nadie me ha hecho a mí nada malo, sin embargo nadie me quiere ayudar. Absolutamente nadie. Pero tampoco es así. Sólo que nadie me ayuda, si no "nadie" sería muy hermoso. Me gustaría, por qué no, hacer una excursión en compañía de un puro nadie. Naturalmente a la montaña, ¿adónde si no? ¡Cómo se aprietan uno al lado del otro, esos nadie, todos esos brazos estirados y colgantes, todos esos pies, separados por pasos diminutos! Se entiende que todos visten frac. Nosotros vamos así, el viento atraviesa los espacios que nosotros y nuestros miembros dejan abiertos. ¡Las gargantas se tornan libres en la montaña! Es un milagro que no cantemos.
LA DESVENTURA DEL SOLTERO
Parece tan grave quedarse soltero, y, de viejo, guardando a duras penas la dignidad, pedir acogida cuando se quiere pasar una velada con gente, estar enfermo y, desde el rincón de la propia cama, contemplar semana tras semana la habitación vacía, despedirse siempre ante el portal de la casa, no subir nunca la escalera junto a la propia mujer, tener en la habitación tan solo puertas laterales que comunican con habitaciones ajenas, llevarse la cena a casa en una mano, tener que admirar hijos ajenos sin que a uno le permitan repetir una y otra vez: <<Yo no tengo>>, componerse un aspecto y comportamiento calcados sobre uno o dos solteros de nuestros recuerdos de juventud.
Y así será, solo que, en realidad, hoy y en adelante será uno mismo quien esté ahí, con un cuerpo y una cabeza de verdad, y, por tanto, también una frente para golpeársela con la mano.
LA NEGATIVA
Si me encuentro a una muchachita bonita y le pido: "Sé buena, ven conmigo", y pasa de largo sin decir una palabra, su actitud significa:
"Tú no eres un duque con apellido rimbombante; ningún americano atlético con la estatura de un indio, con ojos horizontales y contemplativos, con una piel acariciada por el aire de las praderas y de los ríos que fluyen por ellas. No has viajado a los Grandes Lagos, ni los has surcado, aunque no sé ni dónde se encuentran. Así que dime, por qué yo, una muchacha bonita, tendría que ir contigo".
"Olvidas que no te llevan en automóvil por la calle, balanceándote con sus sacudidas; no veo ir detrás de ti a los señores pertenecientes a tu séquito, embutidos en sus trajes y murmurándote piropos. Tus pechos quedan bien comprimidos por el corsé, pero tus muslos y caderas se resarcen por esa sobriedad. Llevas un vestido de tafetán con pliegues, como el que nos alegró tanto a todos el pasado otoño y, sin embargo, con ese peligro mortal en el cuerpo, sólo te ríes de vez en cuando".
Sí, los dos tenemos razón y, para no ser conscientes de ello de un modo irrefutable, preferimos irnos solos a casa, ¿verdad?
LOS TRANSEÚNTES
Cuando alguien sale a pasear por la noche, y un hombre, ya visible desde lejos -pues la calle se empina ante nosotros y hay luna llena-, viene a nuestro encuentro, no lo agarraremos violentamente, aunque sea débil y desarrapado, ni siquiera en el caso de que alguien corra detrás de él y grite, sino que lo dejaremos pasar de largo.
Pues es de noche, y no podemos evitar que la calle se empine ante nosotros con luna llena; además, tal vez esos dos han organizado la persecución para divertirse, o a lo mejor persiguen los dos a un tercero, tal vez persiguen al primero, que es inocente, tal vez el segundo lo asesinará y seríamos cómplices del crimen. A lo mejor no saben nada el uno del otro, y cada uno corre hacia su cama, a lo mejor son sonámbulos, quizás el primero lleva un arma.
Y, finalmente, ¿no podemos estar cansados, no hemos bebido mucho vino? Nos alegramos de que ya tampoco veamos el segundo.
PARA MEDITACIÓN DE LOS JINETES
Nada, si se piensa con detenimiento, puede inducirnos a querer ser los primeros en una carrera.
La gloria de ser reconocido como el mejor jinete de un país alegra demasiado cuando la orquesta comienza a tocar como para que al día siguiente pueda evitarse el remordimiento.
La envidia del contrincante, de gente más astuta e influyente, nos aflige al atravesar las estrechas barreras hacia aquella planicie que pronto quedará vacía ante nosotros, si no es por la presencia de algunos jinetes aventajados que, diminutos en la distancia, cabalgan hacia la línea del horizonte.
Muchos de nuestros amigos, ansiosos por recoger las ganancias, gritan "hurras" hacia nosotros por encima de los hombros y desde la alejada ventanilla de cobros; los mejores amigos, sin embargo, no han apostado por nuestro caballo, pues temen que si pierden podrían enfadarse con nosotros, pero como nuestro caballo ha sido el primero y ellos no han ganado nada, se dan la vuelta cuando pasamos y prefieren mirar hacia las tribunas.
Los contrincantes, detrás, bien sujetos sobre la silla de montar, intentan comprender la desgracia que les ha caído, así como la injusticia que, de algún modo, se ha cometido con ellos. Adoptan una expresión de frescura, como si fuera a comenzar otra carrera, y una expresión seria después de ese juego de niños.
A muchas damas el ganador les parece ridículo porque se ufana, y, sin embargo, no sabe qué hacer con el continuo apretar de manos, con los saludos, las reverencias, las salutaciones y los saludos a la lejanía, mientras que los vencidos tienen la boca cerrada y dan palmadas en el cuello de los caballos, la mayoría de los cuales relinchan.
Finalmente, el cielo se pone turbio y comienza a llover.
EL TIMADOR DESENMASCARADO
Finalmente a eso de las diez de la noche, llegué‚ ante la casa señorial a la que había sido invitado, acompañado por un hombre al que había conocido previamente de un modo pasajero, y que se había unido a mí de improviso, callejeando a mi lado durante dos horas.
-Bien- dije, y di una palmada como signo de absoluta necesidad de despedirme. Durante el camino había realizado toda una serie de intentos, aunque no tan específicos como éste. Ya estaba bastante cansado.
-¿Sube usted ahora mismo?- pregunté. Y oi un ruido extraño procedente de su boca, como de dientes que rechinan.
-Sí.
Yo estaba invitado, se lo acababa de decir. Pero estaba invitado a entrar, no a permanecer frente a la puerta y mirar por encima de las orejas de mi acompañante. Y para colmo ahora permanecía mudo a su lado, como si nos hubiéramos decidido a quedarnos largo tiempo en aquel sitio. Las casas de alrededor tomaban parte, por añadidura, en nuestro silencio, así como la oscuridad por encima de ellas hasta las estrellas; además de las pisadas de paseantes invisibles, cuyo camino no tenía ganas de adivinar, y el viento, que una y otra vez soplaba contra la acera de enfrente; también un gramófono, que sonaba frente a la ventana cerrada de una habitación cualquiera. Todos se dejaban oír a través del silencio, como si éste fuera de su propiedad desde siempre y para siempre.
Y mi acompañante se sumó en su nombre y, después de una sonrisa, también en el mío, extendió el brazo derecho a lo largo del muro y apoyó su rostro en él, cerrando los ojos.
Sin embargo, no pude ver esa sonrisa hasta el final, pues la vergüenza me obligó a darme la vuelta. Después de esa sonrisa había reconocido que se trataba de un timador, nada más. Y yo llevaba ya meses en la ciudad, había creído conocer por completo a esos timadores, cómo salían por la noche de las calles laterales, cómo rondaban alrededor de las columnas de anuncios en las que nos parábamos, cómo, en pleno juego del escondite, espiaban, al menos con un ojo, detrás de la columna, cómo en los cruces, cuando nos asustábamos, aparecían sorpresivamente ante nosotros en el borde de nuestra acera. Los comprendía tan bien; en realidad habían sido mis primeros conocidos en la ciudad, en las pequeñas tabernas, y les debía la primera visión de una intransigencia que ahora me era tan imposible disociar de la tierra, que ya prácticamente la empezaba a sentir en mi interior. Cómo permanecían todavía frente a uno, aun cuando ya se les había dado esquinazo, es decir cuando ya no había nada que atrapar! Cómo no se sentaban, cómo no se caían, sino que dirigían miradas que siempre convencían, aunque fuese desde la lejanía! Y sus tácticas eran siempre las mismas: se plantaban ante nosotros, tan aplanados como podían; trataban de apartarnos de nuestro destino; nos preparaban, como sustituto una vivienda en su propio corazón y, finalmente, surgía en nosotros un sentimiento concentrado que era tomado como un abrazo, al que se arrojaban con el rostro por delante.
Y esta vez sólo había podido reconocer todos esos viejos trucos después de tanto tiempo de mutua compañía. Frot‚ las puntas de los dedos para hacer que aquella verguenza no hubiese sucedido.
Te reconocí!- dije, y le di un ligero golpe en el hombro.
Inmediatamente después me apresuré a subir las escaleras, y los rostros fieles del servicio, arriba, en el recibidor, me alegraron como una bella sorpresa. Los miré a todos por turno, mientras me quitaban el abrigo y limpiaban el polvo de las botas. Respiré profundamente y entré en la sala bien erguido.
LA VENTANA QUE DA A LA CALLE
Quien vive solo y, sin embargo, desea en algún momento unirse a alguien; quien en consideración a los cambios del ritmo diario, al clima, a las relaciones laborales y a otras cosas semejantes quiere ver, sin más, un brazo cualquiera en el que poder apoyarse, esa persona no podrá seguir mucho tiempo sin una ventana que dé a la calle. Y le ocurre que no busca nada, sólo aparece ante el alféizar de la ventana como un hombre cansado, abriendo y cerrando los ojos entre el público y el cielo, y tampoco quiere nada, e inclina la cabeza ligeramente hacia atrás, así le arrastran hacia abajo los caballos con el séquito formado por el coche y el ruido hasta que, finalmente, alcanza la armonía humana.
EL PASAJERO
Estoy en la plataforma de un tranvía y me siento totalmente inseguro con respecto a la posición que ocupo en este mundo, en esta ciudad, en el seno de mi familia. Sería incapaz de decir, ni siquiera vagamente, qué reivindicaciones tendría derecho a invocar en un sentido u otro. No puedo justificar el hecho de estar en esta plataforma asido a esta agarradera, de dejarme llevar por este tranvía, de que la gente lo esquive, o camine tranquilamente, o se detenga frente a los escaparates. Cierto es que nadie me lo exige, pero esto no importa.
El tranvía se acerca a una parada; una muchacha se instala junto a la escalerilla, lista para bajar. Se me muestra muy nítida como si la hubiera palpado. Va vestida de negro, los pliegues de su falda casi no se mueven, la blusa es ceñida y lleva un cuello de encaje blanco y punto pequeño, mantiene la mano izquierda pegada a la pared del tranvía, en su derecha un paraguas descansa sobre el segundo peldaño contando desde arriba. Su cara es morena, la nariz, levemente achatada a los lados, es ancha y redonda en la punta. Tiene el pelo castaño, abundante, y en su sien derecha se agitan unos cuantos pelillos. Su orejita está muy pegada a la cabeza, pero como estoy cerca, veo toda la parte posterior del pabellón derecho y la sombra en la raíz.
Y entonces me pregunto: ¿cómo es que no se asombra de sí misma, y mantiene la boca cerrada sin decir nada parecido?
VESTIDOS
A menudo, cuando veo vestidos con múltiples pliegues, volantes y grecas que ciñen bellamente cuerpos bellos, pienso que no se mantendrán así mucho tiempo, sino se les saldrán arrugas imposibles de lisar, que el polvo los cubrirá, espesándose en los ornamentos, y ya no habrá como quitarlo, y que nadie querrá dar una impresión tan triste y ridícula poniéndose cada mañana el mismo lujoso vestido y quitándoselo por la tarde.
Y, no obstante, veo muchachas que sin duda son bonitas y muestran atractivos músculos y huesecillos, y una piel tersa y masas de cabellos finos, y, sin embargo, se presentan cada día con esa especie de disfraz natural, apoyan siempre el mismo rostro en la misma palma de la mano y deja que su espejo lo refleje.
Solo a veces, ya de noche cuando vuelven tarde de alguna fiesta, lo ven en el espejo consumido, hinchado, cubierto de polvo, visto ya por todos y apenas llevadero.
LA ALDEA MÁS CERCANA
Mi abuelo solía decir: "La vida es asombrosamente breve. Ahora, en el recuerdo, se me condensa tanto que apenas logro comprender, por ejemplo, como un joven puede decidirse a cabalgar hasta la aldea más cercana sin temer que -dejando aparte cualquier calamidad- ni aun en el transcurso de una vida feliz y corriente alcance ni de lejos para semejante cabalgata".
UN SUEÑO
Josef K. soñó:
Era un día hermoso, y K. quiso salir a pasear Pero apenas dió dos pasos, llegó al cementerio. Vió numerosos e intrincados senderos, muy numerosos y nada prácticos; K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. su mirada advirtió desde lejos el montículo de una tumba recién cubierta, y quiso detenerse a su lado. Esse montículo ejercía sobre él casi una fascinación, y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. De pronto, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista, oculta por estandartes que flameaban y se entrechocaban con fuerza; no se veía a los portadores de los estandartes, pero era como si allí reinara un gran júbilo
Todavía buscaba a la distancia, cuando vió de pronto la misma sepultura a su lado, cerca del camino; pronto la dejaría atrás. Salto rápidamente al césped. Pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de ésta había dos hombres que sostenían una lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un tercer hombre, en quién K. inmediatamente reconoció a un artista. Sólo vestía pantalones y una camisa mal abotonada; en la cabeza tenía una gorra de terciopelo; en la mano un lápiz común, con el que dibujaba figuras en el aire mientras se acercaba
Apoyó ese lápiz en la parte superior de la lápida; la lápida era muy alta; el hombre no necesitaba agacharse, pero si inclinarse hacia adelante, porque el montículo de tierra (que evidentemente no quería pisar) lo separaba de la piedra. Estaba en puntas de pie y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. mediante un prodigio de destreza logró dibujar con un lápiz común letras doradas y escribió: "Aquí yace". Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente inscripta y de oro purísimo Cuando hubo escrito las dos palabras, se volvió hacia K. que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se preocupaba por el individuo y sólo miraba la lápida. EL hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo, algo se lo impedía; dejo caer el lápiz y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K. lo miró y advirtió que estaba profundamente perplejo, pero sin poder explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K. comenzara a sentirse perplejo; cambiaban miradas desoladas; había entre ellos algún odioso malentendido, que ninguno de los dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar la pequeña campana de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó. Poco después comenzó nuevamente a repicar; esta vez con mucha suavidad y sin insistencia; inmediatamente cesó; era como si solamente quisiera probar su sonido. K. estaba preocupado por la situación del artista, comenzó a llorar y sollozó largo rato en el hueco de sus manos. El artista esperó que K. se calmara y luego decidió , ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción . El primer breve trazo que dibujó fue un alivio para K. pero el artista tuvo que vencer evidentemente una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo; además, la inscripción no era ahora tan hermosa, sobre todo parecía haber mucho menos dorado, los trazos se demoraban, pálidos e inseguros; pero la letra resultó bastante grande. Era una J.; estaba casi terminada ya, cuando el artista, furioso, dió un puntapié contra la tumba y la tierra voló por los aires. Por fin comprendió K.; era muy tarde para pedir disculpas; con sus diez dedos escarbó en la tierra, que no le ofrecía ninguna resistencia; todo parecía preparado de antemano; sólo para disimular, habían colocado esa fina capa de tierra; inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo, de empinadas paredes, en el cual K. impulsado por una suave corriente que lo colocó de espaldas, se hundió. Pero cuando ya lo recibía la impenetrable profundidad esforzándose todavía por erguir la cabeza, pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos.
Encantado con esta visión, se despertó.
BARULLO
Estoy sentado en mi pieza, en el cuartel central del ruido de toda la casa. Siento golpear todas las puertas, los ruidos que éstas hacen me ahorran solamente oír los pasos de los que se mueven entre ellas, pero todavía puedo percibir el golpe con que cierran las portezuelas del horno. El padre se abre paso por la puerta de mi pieza y la atraviesa arrastrando el salto de cama; en la habitación contigua raspan por dentro la estufa para quitarle la ceniza; desde el otro extremo del vestíbulo Valli pregunta, destacando cada palabra, si ya han limpiado el sombrero del padre; un chistido, que pretende ganarse mi buena voluntad, destaca aún más el grito de una voz que contesta. Accionan el picaporte de la puerta de calle, que hace un ruido como de garganta con catarro, a partir de lo cual se abre con el canto de una voz de mujer, y finalmente se cierra con un sordo, varonil empujón que suena de la forma más desconsiderada. El padre ha partido; ahora comienza el ruido más suave, más difuso, más desesperanzado, que corre por cuenta de las voces de dos canarios. Ya antes lo estuve pensando, y ahora, al oír los canarios, se me vuelve a ocurrir: si no debiera entreabrir un poco la puerta, colarme como una víbora en la pieza de al lado, y así, desde el piso, pedir a mi hermana y a su niñera que hagan silencio
EL PUENTE
Yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio; yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies; al otro, las manos, aferradas; en el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta estas alturas intransitables, el puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba; debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez, puede dejar de ser puente sin derrumbarse.
Fue una vez hacia el atardecer -no sé si el primero y el milésimo-, mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo; hacia ese atardecer de verano; cuando el arroyo murmuraba oscuramente, escuché el paso de un hombre. A mí, a mí. Estírate puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso; si se tambalea, date a conocer y, como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme.
Llegó y me golpeteó con la punta metálica de su bastón, luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces -yo soñaba tras él sobre montañas y valles- que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. ¡El puente se da vuelta! No había terminado de volverme, cuando ya me precipitaba, me precipitaba y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz.
UN NUEVO ABOGADO
Tenemos un nuevo abogado, el doctor Bucéfalo. Poco hay en su aspecto que recuerde la época en que era el caballo de batalla de Alejandro de Macedonia. Sin embargo, quien está al tanto de esa circunstancia, algo nota. Y hace poco pude ver en la entrada a un simple ordenanza que lo contemplaba con admiración, con la mirada profesional del aficionado a las carreras de caballos, mientras el doctor Bucéfalo, alzando gallardamente sus muslos y haciendo resonar el mármol con sus pasos, ascendía escalón a escalón por la escalinata.
En general, la Magistratura aprueba la admisión de Bucéfalo. Con asombrosa perspicacia dicen que dada la organización actual de la sociedad, Bucéfalo se encuentra en una posición un tanto difícil y que en consecuencia y considerando además su importancia dentro de la historia universal, merece por lo menos ser recibido. Hoy -nadie podrá negarlo- no hay ningún Alejandro Magno. Hay muchos que saben matar, tampoco escasea la pericia necesaria para asesinar a un amigo de un lanzazo a través de la mesa del festín; y para muchos Macedonia es demasiado reducida y maldicen en consecuencia a Filipo, el padre; pero nadie, nadie puede abrirse paso hasta la India. Aún en sus días las puertas de la India estaban fuera de todo alcance, pero su camino fue señalado por la espada del rey. Hoy dichas puertas están en otra parte, más lejos, más alto; nadie muestra el camino; muchos llevan espadas, pero sólo para blandirlas, y la mirada que las sigue sólo consigue confundirse.
Por eso, quizás, lo mejor sea hacer lo que Bucéfalo ha hecho, sumergirse en la lectura de libros de derecho. Libre, sin que los muslos del jinete opriman sus flancos, a la tranquila luz de la lámpara, lejos del estruendo de las batallas de Alejandro, lee y relee las páginas de nuestros antiguos textos.
AYER VINO UNA DEBILIDAD
Ayer vino una debilidad a mi casa. Vive en la casa de al lado, con frecuencia la he visto desaparecer agachándose por la puerta. Una gran dama con un vestido largo y ondulante, tocada con un sombrero ancho adornado de plumas. Llegó con prisas, atravesando susurrante la puerta, como un médico que teme haber llegado demasiado tarde a visitar a un enfermo que se apaga.
-¡Anton!-exclamó con voz profunda, aunque jactanciosa-, ya llego, ya estoy aquí.
Se dejó caer en el sillón que le señalé.
-Vives muy alto, muy alto-dijo suspirando.
Hundido en mi butaca, asentí. Innumerables, uno detrás de otro, saltaron ante mi vista los peldaños de la escalera que conducía a mi habitación, pequeñas olas incansables.
-¿Por qué hace tanto frío?-preguntó, y se quitó los viejos y largos guantes de esgrima, a continuación los arrojó sobre la mesa y me miró con la cabeza inclinada, parpadeando.
Me parecía como si yo fuera un gorrión que ejercitara en la escalera mis saltos y ella descompusiera mi suave plumaje gris.
-Siento con toda el alma que me anheles tanto. Sumida en la tristeza, he visto tu rostro con frecuencia, consumido de pena, cuando estabas en el patio y mirabas hacia mi ventana. Bueno, no me caes mal y aún no tienes mi corazón, así que puedes conquistarlo.
TENDRÍA QUE...
Tendría que haberme ocupado mucho antes de lo que sucede con esta escalera, de las circunstancias que la determinan, de lo que se puede esperar y de cómo se debería interpretar. Tú no has oído nada de esta escalera, me dije como disculpa, y en los periódicos y libros, sin embargo, se comenta todo lo habido y por haber. Pero sobre esta escalera no he leído nada. Puede ser, me respondí a mí mismo, has debido de leer mal. Con frecuencia te distraías, dejabas párrafos enteros sin leer, incluso te has conformado con los titulares, tal ez se había mencionado la escalera y pasaste el pasaje por alto. Y permanecí de pie un instante mediante sobre esta objeción. De repente creí recordar que una vez había leído en un libro infantil algo referente a una escalera similar. No había sido mucho, quizá solo la mención de su existencia; eso no servía para nada.
MI NEGOCIO
El negocio descansa por entero sobre mis hombros. Dos señoritas con sus máquinas de escribir y sus libros comerciales en la primera habitación, y una mesa de despacho, caja, butaca y teléfono constituyen todo mi aparato de trabajo. Resulta facilísimo dominarlo todo con un vistazo y dirigirlo. Soy muy joven y los negocios se acumulan a mis pies. No me quejo, no me quejo.
Desde Año Nuevo un joven ha alquilado sin vacilar la habitación contigua, pequeña y desocupada, que por tanto tiempo titubeé, con torpeza en coger. Se trata de un cuarto con antecámara y cocina. Hubiese podido utilizar el cuarto y la antecámara –mis dos empleadas se han sentido más de una vez recargadas en sus tareas–, pero ¿para qué me habría servido la cocina? Esta pequeña vacilación fue causa de que me dejara quitar la habitación. En ella está instalado ese joven. Se llama Harras. A ciencia cierta no sé lo que hace allí. Sobre la puerta dice: "Harras, oficina". He pedido informes, me han dicho que se trataría de un negocio similar al mío. En realidad, no es el caso dificultarle la concesión de créditos, pues se trata de un hombre joven con aspiraciones, cuyas actividades tienen quizá porvenir, pero no se podría, sin embargo, aconsejar que se le otorgue crédito, pues actualmente, según todos los informes, carece de fondos. Es decir, el informe que se da por lo común cuando no se sabe nada.
A veces encuentro a Harras en la escalera, debe de tener siempre una prisa extraordinaria, pues se escabulle ante mí. Ni siquiera lo he visto bien aún, y ya tiene pronta en la mano la llave del escritorio. Al momento abre la puerta, y antes de que lo observe bien ya se ha deslizado hacia adentro como la cola de una rata y heme aquí otra vez ante el cartel "Harras, oficina", que he leído muchas más veces de lo merecido.
La miserable delgadez de las paredes, que denuncian al hombre eternamente activo, ocultan sin embargo al poco honrado. El teléfono está en la pared que me separa del cuarto de mi vecino. No obstante, lo destaco tan sólo como algo particularmente irónico. Aun cuando colgara de la pared opuesta, se oiría todo desde la habitación vecina. Me he quitado la costumbre de pronunciar por teléfono el nombre de los clientes. Pero no se necesita mucha astucia para adivinar los nombres a través de característicos pero inevitables giros de la conversación. A veces, aguijoneando por la inquietud, bailoteo en torno al aparato, con el receptor en el oído, pero no puedo impedir que se filtren secretos.
Por supuesto, las resoluciones de carácter comercial se vuelven así inseguras y mi voz tiembla ¿Qué hace Harras mientras telefoneo? Si quisiera exagerar –lo que es preciso hacer con frecuencia para ver claro–, podría decir: Harras no necesita teléfono, utiliza el mío; ha arrimado el sofá a la pared y escucha; yo, en cambio, cuando llama el teléfono debo atender, tomar nota de los deseos de los clientes, adoptar resoluciones, sostener conversaciones de grandes proyecciones, pero, ante todo, proporcionar a Harras informes involuntarios a través de la pared. A lo mejor ni siquiera aguarda que termine la conversación, sino que se levanta cuando se informa suficientemente sobre el caso, y se lanza, según su costumbre, a través de la ciudad. Antes de haber colgado yo el receptor, él está trabajando ya en mi contra.
POSEIDÓN
Poseidón estaba sentado ante su escritorio, haciendo cuentas. La administración de todas las aguas le daba enorme trabajo.
Podría haber tenido auxiliares, todos los que quisiera (y los tenía en gran número), pero desde que tomó su trabajo con la mayor seriedad, terminó revisando todos los números y cálculos por sí mismo, y en esta tarea sus auxiliares constituían una muy pobre ayuda.
No se podría decir que su trabajo le gustara; lo hacía sólo porque le había sido asignado: ya había pedido un cambio, un trabajo más movido, pero cada vez que le habían ofrecido uno diferente se convenció de que, en realidad, lo mejor para él era su situación actual. Además, resultaba bastante difícil encontrar un trabajo distinto para Poseidón. No era posible asignarlo a un mar particular; dejando de lado el hecho de que en ese caso su trabajo sólo disminuiría en cantidad, el gran Poseidón sólo podría, en esa situación, ocupar un cargo jerárquico. Y cuando se le ofrecía un trabajo lejos del agua, la sola idea lo enfermaba, su divina respiración se alteraba, y su pecho de bronce comenzaba a palpitar.
Por lo demás, sus quejas no eran verdaderamente tomadas en serio; cuando uno de los poderosos se pone fastidioso, lo corriente es hacer esfuerzos aparentes para tranquilizarlo. En realidad era imposible imaginar un cambio de destino para Poseidón: había sido asignado Dios del Mar desde el comienzo y en ese puesto tenía que seguir.
Lo que más lo exasperaba (y era el motivo principal de su insatisfacción por el trabajo) era conocer las ideas que se tenían de él: como si siempre estuviera surcando las ondas con su tridente, cuando en realidad permanecía sentado allí, en las profundidades, haciendo cuentas interminablemente, rompiendo de vez en cuando esa melancolía con alguna visita a Júpiter; visita, por lo demás, de la que generalmente regresaba enfurecido. De modo que casi no había visto el mar; sólo lo había contemplado fugazmente en alguno de sus apurados ascensos al Olimpo y jamás había viajado recorriéndolo. Solía decir que lo que él aguardaba era el fin del mundo, cuando, probablemente se le concedería un momento de tranquilidad durante el cual, justo antes del fin, y después de haber controlado la última hilera de números, le sería imposible hacer un rápido viajecito.
Poseidón terminó por aburrirse de su mar. Dejó caer el tridente. Se sentó en silencio en la costa rocosa.
Una gaviota, amedrentada por su presencia, volaba en círculos alrededor de su cabeza.
COMUNIDAD
Somos cinco amigos, hemos salido uno detrás del otro de una casa; el primero salió y se colocó junto a la puerta; luego salió el segundo, o mejor se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio, y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero; luego salió el tercer, el cuarto y, por último, el quinto. Al final formamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron: <<Los cinco acaba de salir de esa casa>>. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica, si no se injiriera continuamente un sexto. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que mostros cinco tampoco nos conocíamos con anterioridad y, si se quiere, tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre cinco, no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además, somos cinco y no queremos ser seis. Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos, tampoco entre nosotros cinco tiene sentido, pero, bien, ya estamos juntas y así permaneceremos, pero no queremos una nueva unión, y precisamente a casa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Largas explicaciones significaría ya casi una acogida tácita en el grupo. Así, preferimos no aclarar nada y no le acogemos. Si quiere abrir el pico, lo echamos a codazos, pero si insistimos en echarlo, regresa.
EL PILOTO
-¿No soy yo el piloto?-grité
-¿Tú?-preguntó un hombre corpulento y oscuro. A continuación se frotó los ojos con la mano como si quisiera deshacerse de un mal sueño.
Yo permanecía de pié ante el timón en la noche oscura, con una lámpara sobre mi cabeza que apenas despedía un débil resplandor, cuando llegó ese hombre y me quiso apartar. Y como me resistí, me puso el pie en el pecho y fue empujándome lentamente, mientras yo me aferraba al eje del timón, hasta ue lo rompí al caer del todo. Entonces el hombre lo cogió, lo arregló, pero a mí me empujó violentamente a un lado. Pero me recuperé pronto, corrí hacia la escotilla que conducía al camarote de la tripulación y grité:
-¡Tripulación! ¡Camaradas! ¡Acudid rápido! ¡Un extraño me ha expulsado del timón!
Comenzaron a venir lentamente, subieron por la escaleras, poderosas figuras cansadas y vacilantes.
-¿Soy yo el piloto?-pregunté.
Ellos asintieron, pero sólo tenían ojos para el extraño, le rodeaban formando un semicírculo y cuando él les dijo con voz de mando: <<No me molestéis, se reunieron, me hicieron un gesto y bajaron por la escalera.
-¡Pero qué pueblo es éste! ¿Son capaces de pensar o simplemente se arrastran sin sentido sobre la faz de la tierra?
LA PEONZA
Un filósofo solía ir a donde los niños jugaban. Veía a uno de ellos que tenía una peonza y se ponía al acecho. Apenas giraba la peonza, el filósofo la perseguía para cogerla. Que los niños gritaran e intentaran apartarle de su juguete, no le importunaba lo más mínimo. Si lograba coger la peonza mientras giraba, era feliz, pero sólo un instante, luego la arrojaba al suelo y se iba. Creía que el conocimiento de una pequeñez, por lo tanto también, por ejemplo, de una peonza girando, bastaba para alcanzar el conocimiento genera. Por eso mismo no se ocupaba de los grandes problemas, lo que le parecía antieconómico; si realmente llegaba a conocer la pequeñez más diminuta, entonces lo habría conocido todo, así que se dedicaba exclusivamente a conocer la peonza. Y, siempre que comenzaban las preparaciones para hacerla girar, tenía la esperanza de que esa vez lo conseguiría, y cuando giraba corría tras ella poseído de la esperanza de una certeza, pero cuando sostenía ese burdo trozo de madera en la mano le daban náuseas, y el griterío de los niños, que antes no había escuchado y que ahora resonaba de repente en sus oídos, le impulsaba a huir, girando como una peonza bajo un látigo poco hábil.
PROMETEO
De Prometeo informan cuatro leyendas; según la primera, por haber delatado a los hombres, fue encadenado al Cáucaso, y los dioses enviaron águilas que devoraban su cuerpo, que siempre volvía a crecer.
Según la segunda, a causa del dolor de los picotazos, Prometeo se aplastaba cada vez más sobre la roca, hasta que llegó a confundirse en un todo con ésta.
Según la tercera, su traición fue olvidada en los milenios, los dioses olvidaron, las águilas y él mismo.
Según la cuarta, todos se cansaron de lo que sin motivo había pasado. Los dioses se cansaron, las águilas se cansaron; cansadamente se cerró la herida.
Quedó la inexplicable roca. La leyenda trata de explicar lo inexplicable. Puesto que viene de un fondo verdadero, tiene que volver a acabar en lo inexplicable.
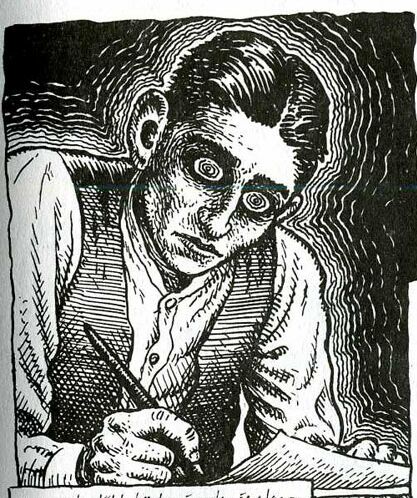
Estoy interesada en Kafka, ahora estoy leyendo El Proceso que me parece algo denso, quizás estos textos me ayuden a entender a Kafka un poco más.
ResponderEliminarMe encanta tu blog ;) Me gusta que la gente se apasione con la cultura, especialmente con la literatura; que es mi debilidad.
Gracias Valentina... precisamente en los relatos breves de Kafka está la gema condensada de su pensamiento; creo que es la forma más directa de enfrentarnos y empaparnos de este gran autor... :D
ResponderEliminarhola,busco La espada, lo conocés? gracias
ResponderEliminar